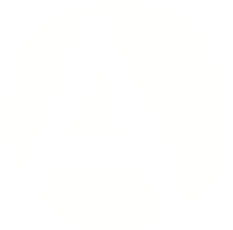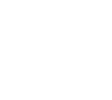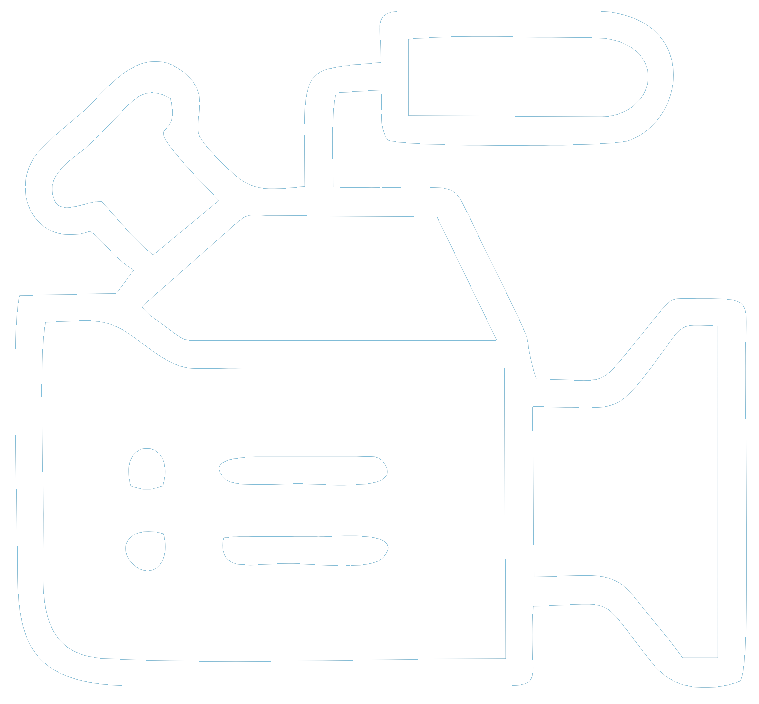América y los difuntos
Más allá del Día de Muertos y Halloween
A finales de octubre y comienzos de noviembre, desde las montañas andinas hasta los cementerios llenos de flores de México, desde los altares caseros de Haití hasta las calles iluminadas de fuego en Nicaragua...algo sucede en América: los vivos se acuerdan de los difuntos.
Es un fenómeno tan extendido como antiguo, con mil rostros, nombres y sonidos. En unos lugares se celebra con música y artesanía; en otros, con silencio y rezos. Algunas de estas festividades son herencias prehispánicas o africanas, otras son el resultado del sincretismo entre lo indígena, lo afrodescendiente y lo católico. Pero todas comparten un mismo sentir, el de un pueblo que entiende que la muerte es parte del ciclo natural de una comunidad.
Pero ¿por qué tantas culturas coincidían y coinciden en recordar a los difuntos alrededor de estas fechas?
El velo entre mundos, cuando la noche se alarga
Dejando atrás por un momento las fechas exactas, estos meses son un tiempo de tránsito, de umbrales abiertos: el fin de una estación y el inicio de otra, el comienzo de los meses más oscuros. En las antiguas sociedades agrícolas, el calendario giraba en torno a la tierra, su ritmo de trabajo y las horas de luz. La agricultura no era solo un medio de sustento, sino el centro simbólico de la existencia: marcaba los tiempos del trabajo, del descanso y de culto –agricultura y cultura comparten la raíz latina cultus-.
En su expansión, el cristianismo acogió estas fechas en su calendario como el All Hallows’ Eve el 31 de octubre, el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre y el Día de los Fieles Difuntos el 2 de noviembre. Con la llegada del cristianismo a América, otras tantas celebraciones fueron reagrupadas bajo estas fechas.
Hoy, más allá del célebre Día de Muertos o de Halloween, el continente americano conserva un legado de celebraciones tan diverso como cautivador:
Festival de los Agüizotes en la ciudad de Masaya, Nicaragua
El último viernes de octubre las calles de Masaya se llenan de sombras, máscaras talladas en madera y fuego. El Festival de los Agüizotes recrea las leyendas y espíritus del folclore nicaragüense como el Cadejo o la Cegua, en una procesión nocturna de música, tambores y disfraces que comienza tras la Vela del Candil. Es una celebración popular donde el miedo se convierte en fiesta y en una catarsis colectiva. El término “agüizote” o “ahuizote” proviene del náhuatl "ahuitzotl". En el lenguaje popular "hablar agüisotadas" es "hablar puros cuentos".
Xantolo en la región de La Huasteca, México
En especial para la comunidad de Tlanepanco en Huejutla -pero también en otras localidades de San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo o Tamaulipas- el Xantolo es mucho más que una festividad: es una comunión con los antepasados. Del 30 de octubre al 2 de noviembre los pueblos se llenan de danzas rituales, ofrendas y música de violines con los famosos sones de Xantolo. Es una celebración mestiza que combina las creencias de los pueblos nahuas, sobre el retorno de las almas, con el calendario católico.
Halloween en Estados Unidos
Festejado el 31 de octubre, nace del antiguo Samhain celta, la tradición cristiana y la inmigración irlandesa que llegó a Estados Unidos. Halloween se ha convertido en una fiesta global en su forma moderna: disfraces, calabazas talladas, truco o trato y decoraciones nocturnas. Más allá del consumo y lo lúdico, conserva el eco del viejo miedo al paso del verano a la oscuridad, al encuentro simbólico con los espíritus.
Hanal Pixán en la Península de Yucatán, México
En lengua maya, Hanal Pixán significa “comida de las ánimas”. Entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, las familias yucatecas preparan altares con los platillos preferidos de sus difuntos, como el mucbilpollo: un tamal horneado envuelto en hoja de plátano. Las casas y los cementerios se iluminan con velas, flores y rezos en maya. Es una celebración profundamente íntima, que une la memoria familiar con la cosmovisión maya sobre la muerte y la continuidad del alma.
Los Barriletes Gigantes de Sumpango, Guatemala
Cada 1 y 2 de noviembre el cielo de Sumpango se llena de enormes cometas artesanales de papel y bambú, algunas de más de 20 metros de diámetro. Los barriletes, elaborados durante meses, se elevan para guiar y comunicar a los vivos con los espíritus de los difuntos, abriendo un canal de conexión entre la tierra y el cielo. Si bien esta tradición local se remonta a tiempos muy antiguos, su transformación hasta adquirir el tamaño monumental actual de los barriletes es resultado del curso natural de las tradiciones que siguen vivas.

La Calabiuza en Tonacatepeque, El Salvador
Una de las tradiciones más modernas, que surge como puro acto de sincretismo cultural hasta alcanzar una liturgia propia. El 1 de noviembre las calles de Tonacatepeque se inundan de personajes míticos del imaginario salvadoreño: la Siguanaba, el Cipitío, el Padre sin Cabeza o el Cadejo. Impulsado en los años noventa por artistas, docentes y vecinos que buscaban recuperar las tradiciones locales y la herencia indígena frente al avance de Halloween. Es un desfile nocturno, colorido y contestatario, donde lo ancestral se mezcla con lo festivo. "Ángeles somos y del cielo venimos pidiendo ayote para nuestro camino, mino, mino’’.
Día de Muertos en México
El 1 y 2 de noviembre -si bien desde el 28 de octubre ya se vive en las calles- tiene lugar una de las celebraciones más emblemáticas del continente americano. Los hogares y cementerios se transforman con altares de flores de cempasúchil, velas, pan de muerto, hojaldra o peluca, papel picado y fotografías de los difuntos. Los antiguos mexicas, mixtecas, texcocanos, zapotecas, tlaxcaltecas, totonacas y otros pueblos originarios adaptaron la veneración de sus difuntos, que coincidía con el final del ciclo agrícola del maíz, al calendario cristiano. La muerte no es aquí ausencia sino presencia: se le ofrece comida, música y compañía.
Fèt Gede en Haití
Durante los primeros días de noviembre la población vuduista de Haití organiza un gran desfile callejero. desfila por las calles. Camino a los cementerios, festejan con tambores, danzas y ofrendas al Baron Samedi y a los lwa gede, espíritus de la muerte y la fertilidad. Éstos van vestidos de blanco, negro y morado, con el rostro cubierto de polvo blanco, gafas de sol negras, un bastón en la mano y la indispensable botella llena de alcohol y pimientos picantes. Es una celebración irreverente, vitalista, con un protocolo muy establecido pero lleno de humor, donde el límite entre la vida y la muerte se disuelve con la música y el movimiento.

T’antawawas y colada morada en las regiones andinas por el Día de los Fieles Difuntos
El 2 de noviembre y por el Día de los Fieles Difuntos, en diferentes regiones andinas del Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina y Colombia se preparan mesas-rituales con panes antropomorfos llamados t’antawawas, frutas, flores y bebidas. Los familiares se reúnen para compartir alimentos junto a las tumbas o en casa, en una atmósfera de respeto y convivencia.
En Ecuador, esta fecha incluye la colada morada, una bebida espesa de harina de maíz morado, mortiño, mora, ataco o sangorache, frutilla, babaco, piña, naranjilla, hierba luisa, hojas de naranjo, ishpingo, canela y pimienta dulce. Este brebaje ancestral simboliza la herencia y el linaje familiar, y se prepara en el inicio y fin de las cosechas en las épocas de lluvia de octubre y noviembre, donde la cultura quitu-cara celebraba el viaje de la vida. Coincide, una vez más, el culto y la agricultura.

Wallunk’a en los valles de Cochabamba, Bolivia
Del 2 al 30 de noviembre transcurre una de las tradiciones más singulares. En esta celebración, se levantan imponentes columpios —wallunk’as— construidos con troncos de ceibo o eucalipto y asientos tejidos en phullu, una manta de lana de oveja elaborada a mano. Frente a ellos se alzan arcos decorados con canastillos, flores y cubos que los participantes intentan alcanzar en pleno vuelo. El ritual simboliza la conexión entre la vida y la muerte, el tránsito por los tres mundos de la cosmovisión andina —el cielo, la tierra y el inframundo— y marca el comienzo de un nuevo ciclo vital.
La tradición refleja una visión más holística del significado de la muerte —similar al Fèt Gede haitiano, que fusiona muerte y fertilidad—, pues se entiende junto con otras dinámicas sociales. En la wallunk’a, a menudo el columpio es impulsado por un pretendiente, el “jalador”, mientras la comunidad acompaña con cantos, música y alegría.

Fiesta de las Ñatitas en los Andes de Bolivia
Cada 8 de noviembre en el altiplano andino de Bolivia, un evento comunitario pone en escena una relación simbiótica con los difuntos: cráneos humanos devueltos a la presencia ritual como mediadores de favores vinculados a la prosperidad, la justicia o la protección familiar. Muchos acuden al gran cementerio de La Paz con ellos, ofreciéndoles tributo como flores, bebidas o cigarrillos. En muchas ocasiones no se trata de calaveras de familiares directos, sino de difuntos “olvidados”.
Desde una óptica indígena aymara, no se trata de un culto a la muerte sino de una reafirmación de la vida, ya que los restos de estos difuntos son concebidos como semillas, como energías circulantes –ajayu o almas- que nutren los procesos agrarios, sociales y comunitarios, coincidiendo con el inicio del periodo de la fertilidad agrícola.


exposiciones
La abuela de todos: una ofrenda a las Carmencitas
Altar de muertos mexicano, del 29 de octubre al 8 de noviembre

actualidad
El Día de Muertos a través de las leyendas
El Día de Muertos es una festividad que homenajea a todos los seres queridos difuntos.

actualidad
Día de Muertos: una tradición contada a través del cine
Un repaso a las películas más representativas de esta festividad mexicana

exposiciones
Arte entre continentes. Colección ABANCA
Exposición en la Galería Casa de América-ABANCA, hasta el 29 de noviembre